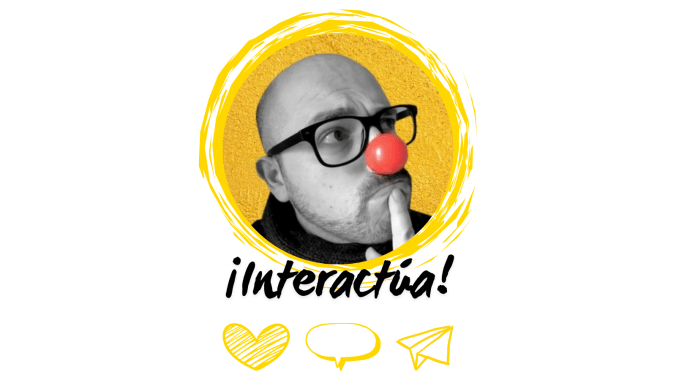El retrato. Imagen libre de licencia: Pexels.
El retrato es un relato de fantasía cómica perteneciente a la sección Muchitelling. En esta sección escribiré relatos ambientados en el Muchiverso, mi universo literario, pero todos serán retellings de cuentos clásicos. Muchitelling es un ejercicio de escritura que se encuentra dentro de la sección Muchijuegos.

Este relato puede contener trazas de:


LOS CASCOS DEL CABALLO RESONARON CONTRA LOS adoquines del camino que conectaba la calle con la entrada de la enorme mansión. Era una calle desierta, pero es lo que solía pasar con aquellos edificios. Tenían un algo que hacía que la gente diera un buen rodeo con tal de evitar pasar por delante y ponían excusas como: «¡Oh, me cachis, me he olvidado comprar el ese para poder hacer el eso que le prometí a aquella que llevaría para aquello. Pues voy a tener que dar un rodeo y no pasar por delante de la mansión esa que da tanto yuyu».
El animal se detuvo en la calle. Era un caballo negro, reluciente, con crines negras y era una mansión casi más negra todavía, de paredes oscurecidas por la mierda y por la humedad, y con ese aire de si-entras-aquí-a-lo-mejor-ya-no-sales-quien-avisa-no-es-traidor-joder. Sobre la montura cabalgaba una mujer de pelo largo, blanco y ojos amarillos. Vestía una chupa de cuero negro encima de una camiseta del mismo color, unos tejanos negros y unas botas a juego. Llevaba una espada en una vaina de piel en la cadera izquierda.
—Parece que es aquí, Pescailla —dijo la mujer con voz grave—. El 54 de la calle Wilde. Joder, hacía años que no venía a Londres, ha cambiado un cojón y parte del otro.
Pescailla era el nombre del caballo. El animal rebufó como única respuesta. La mujer tampoco esperaba más.
—Lo que no ha cambiado nada es el puto clima. Nublado como la mente de un necro.
Ella gruñó, era una cosa que hacía muy a menudo, e hizo que el caballo avanzara por el caminito de adoquines.
Cuando llegó a la puerta principal, la mujer se apeó, ató a Pescailla a una farola de hierro oxidado y se plantó delante de un portón de unos tres metros de alto. Pulsó el botón del timbre y, como era de esperar, no ocurrió nada. Si en un relato como este sonara el timbre de una mansión como esa, todo el ambiente se iría al carajo.
La mujer suspiró, cogió la aldaba, que colgaba de la boca de hierro de un dragón, y aporreó la madera.
Hubo unos segundos en los que la mujer, como cualquiera en su situación, pensó: «Bueno, yo lo he intentado, si nadie abre, no puedo hacer mucho más. A mí luego que no me digan que no lo he intentado. Como siempre dice Vespasiano: “quien loha intentao nostá obligao a más”». Giró sobre los talones de sus botas para montar a Pescailla, pero cuando estaba a punto de colocar el pie en el estribo, la madera de la puerta crujió y emitió un chirrido terrible al abrirse muy despacio.
Pescailla empezó a removerse sobre sus patas, inquieto, y del interior de la mansión salió un aire gélido que tenía cierto olor a nueces y también a algo podrido o, mejor dicho, a lo que huele cuando alguien se come algo podrido y luego lo caga.
—Tranquilo, colega —dijo la mujer palmeando cariñosamente el cuello del caballo—. Solo es una corriente de aire ignota que podría o no ser el inicio de una serie de catastróficas desdichas.
A Pescailla aquello no le calmó, pero como tampoco tenía muchas más opciones que permanecer ahí, decidió respirar hondo y recordar que aquella noche tenía que apuntar en su diario mental lo que estaba sintiendo en ese momento. La mujer se acercó a la puerta. No había nadie. Empujó la hoja y asomó la cabeza.
—¡¿Holiwis?! ¿Hay alguien?
Solo le respondió el eco de su voz rebotando en la inmensidad del edificio.
Se coló en el interior y miró a su alrededor. La puerta principal daba a un enorme vestíbulo. A derecha y a izquierda había pasillos y justo delante de la entrada una escalera amplia que se bifurcaba para llegar a un piso superior cuya barandilla de madera, podrida y destrozada en algunos puntos, formaba un círculo que servía como palco del espectáculo que era aquella planta baja llena de polvo, de hojas secas, de ramas, de telarañas y de mierda de distintos animales y también de lo que no eran animales.
—¡¿Hola?! ¡He venido por lo del contrato! —gritó la mujer—. ¡Mi nombre es Gerarda del Río! ¡Soy una brujera!
El eco de la casa se encargó de dejar claro que la mujer era una brujera-era-era-era-era…
Gerarda miró la escalera, giró sobre sí misma en medio del vestíbulo para seguir con la mirada la balaustrada de madera. Echó un vistazo al pasillo de la izquierda y luego al de la derecha. No tenía sentido buscar en ellos, cualquiera que haya leído una historia que ocurre en una mansión como aquella, sabe que sea lo que sea que tienes que buscar en ella, siempre estará en los pisos superiores, a no ser que haya un sótano. Si hay un sótano estás jodida…
La brujera empezó a subir las escaleras. Estaban enmoquetadas. No se había dado cuenta, porque tenían tanto polvo que todo el suelo parecía aterciopelado y acolchadito.
—¡¿Hay alguien?! —Sabía que había alguien porque podía sentirlo. Había un algo en el ambiente. Ella sabía mucho de algos. Era una puta experta en algos—. ¡Estoy aquí por lo de la maldición!
… ción… ción… ción…
El piso superior estaba dividido en dos pasillos y en una serie de puertas. Apenas había luz porque la poca que dejaban pasar las nubes no conseguía traspasar la capa de mierda que recubría las ventanas. Pero no era problema para Gerarda. Ella podía ver en la oscuridad gracias a sus mutaciones genetetísticas —como solía llamarlas su buen amigo y mentor Vespasiano—.
Enfiló un pasillo que tenía la moqueta despegada del suelo de tal forma que parecía que la superficie pequeñas colinas. Caminaba despacio, observando cada puto rincón, por si aparecía algún puto abismal poder reventarle la puta cabeza. Estuvo a punto de gritar de nuevo, pero un crujido llamó su atención. Provenía de un piso superior.
—Mierda, tiene buhardilla —dijo la brujera.
Si hay algo peor que un sótano, es una buhardilla. En comparación con una buhardilla, un sótano vendría a ser parecido a unas agradables vacaciones en Pratchettlandia, tumbada en una hamaca en la playa, tomando mojitos de mango y nadando en sus aguas turquesas.
Al final del pasillo, colgaba un cordel con un aro de madera del techo. Gerarda se plantó debajo, contemplando el cordel como si fuera un enemigo o, peor aún, alguien pidiéndole prestado un libro.
Sonó otro crujido. Gerarda se llevó la mano derecha a la empuñadura de su espada, introdujo el dedo índice izquierdo en el aro de madera que colgaba del cordel y tiró de él. Una trampilla se abrió y se desplegó una escalera de madera que casi le atiza en la cabeza. Se apartó, miró el hueco que se había abierto en el techo, suspiró y empezó a subir las escaleras sin apartar la mano de la empuñadura de la espada.
Había esperado que aquello estuviera completamente a oscuras, pero había luz ahí arriba. Una luz cálida que se mecía y proyectaba una sombra en el techo inclinado de la buhardilla. Una sombra que parecía, si alguien le preguntaba a Gerarda, humana. Y si no se lo preguntaba también, qué coño.
La brujera asomó la cabeza por el hueco de la buhardilla y le sorprendió ver que no había nadie. Ningún humano que proyectase sombras humanas. Solo una habitación, iluminada con una decena de velas, que estaba completamente vacía salvo por un objeto de un metro setenta cubierto con una sábana blanca.
Gerarda subió a la buhardilla. El suelo crujió bajo su peso. A pesar de las velas hacía frío. El aliento de la brujera se convirtió en vaho.
—¿Hola?
Gerarda sabía que no estaba sola. Notaba una presencia añeja y maligna como una abuela con mala baba armada con una zapatilla que sabe cómo usar.
Se acercó al objeto cubierto con una sábana. Ahí abajo había algo. Algo poderoso. Cogió la sábana y notó un hormigueo en los dedos.
Veste… —dijo una voz aspirada y afónica que parecía un susurro a voces.
—¿Perdón? —preguntó Gerarda al aire.
Veste… —repitió la voz—. Veste… de… asquí… mientras… puedas… ¡Veste…!
Gerarda, sin soltar la sábana, asintió.
—Querrás decir: «vete de aquí mientras puedas» —respondió mirando al techo inclinado de la buhardilla.
Hubo un momento de silencio. Un silencio frío y espeso que se habría podido untar en una tostada y luego lanzar la tostada al aire para ver si caía del lado del frío espeso o del otro lado.
¿Lo… cuálo…? —preguntó la voz siniestra.
—Nada, nada. ¿Quién eres?
Veste… de… asquí…
—No suelo recibir órdenes de espectros o demonios o lo que coño seas y menos de los que no saben hablar. ¡Manifiestate!
Me… reniego…
—Se dice me niego y no era una sugerencia.
Gerarda, sin soltar la sábana, dibujó en el aire el sello Revil con la mano libre y el aire de la buhardilla empezó a ondularse y a emitir diminutos destellos, como si estubiera lleno de purpurina en suspensión. Delante de Gerarda apareció lo que parecía una mujer de piel roja, con ojos amarillos con las pupilas horizontales como las de una cabeza, sin nariz y con la cabeza llena de pinchos. Estaba completamente desnuda, era muy delgada, muy vieja, sudorosa y sus pechos, grandes, llenos de estrías y caídos, colgaban por encima del ombligo como badajos de campana.
Los ojos de Gerarda se abrieron de par en par al darse cuenta, demasiado tarde, de que la criatura preparaba un manotazo. El monstruo le dio un revés en la cara y la brujera salió despedida hacia atrás con tanta violencia que atravesó la pared que daba al exterior, de madera podrida, y cayó al jardín desde una altura de seis metros, justo al lado de Pescailla, que ni se inmutó.
Seguramente, si el caballo hubiera podido hablar —de haber sido un unicornio o un pegaso, por ejemplo— habría dicho algo como: «¿Ya estás con tus mierdas? A ver si maduras», pero como era un caballo de lo más normal, se limitó a pensarlo.
Gerarda se quedó ahí tirada, tumbada panzarriba, cubierta de astillas de la pared. Mirando al cielo muy fijamente, con los ojos amarillos bien abiertos.
—Auch —dijo, porque le dio la sensación de que era tan buena cosa que decir en un momento así como otra cualquiera.
Se dio cuenta de que todavía sujetaba la sábana que un segundo antes cubría el objeto de la buhardilla.
Suspiró, se intentó incorporar y notó como le crujía la espalda. Se puso de pie y se enderezó. Le volvió a crujir la espalda, pero también las cervicales, y las caderas, y los codos, y los hombros, y las rodillas, y los tobillos, y los empeines y las plantas de los pies.
—Voy a matar a esa hija de putero, Pescailla. Te juro que la voy a matar.
El caballo rebufó como única respuesta y desde su normalidad equina pensó: «Seguro que sí».
Gerarda caminó cojeando hacia la puerta abierta de la mansión y justo cuando iba a pasar al interior se le cerró en los morros de golpe y tuvo que alzar la cabeza para evitar que la hoja de madera le rompiera la nariz. La brujera miró a Pescailla con la boca y los ojos muy abiertos como diciendo: «¿Acaba de hacer lo que creo que acaba de hacer?».
—Te juro que la mato, colega.
El caballo sacudió la cabeza como si nada.
Gerarda se dio cuenta de que seguía sujetando la puta sábana. La soltó con rabia, miró la puerta y concentró su energía vital para lanzarle el sello Puch. Un torrente de aire salió disparado de la mano abierta de la brujera como un cañonazo y la puerta se abrió de golpe. El polvo, las hojas secas y la mierda animal y no animal del suelo del vestíbulo se dispersaron en todas direcciones. Gerarda entró en la mansión y miró hacia arriba.
—¡¿Dónde coño estás, pequeña demonia hija de mil puteros?! —gritó y el eco tuvo que pensar un segundo qué tenía que repetir exactamente.
Al final se decidió por:
… eros… eros… eros…
Iba a subir de nuevo a la buhardilla, pero escuchó un golpe proveniente del pasillo que quedaba a su izquierda. Gerarda se llevó la mano derecha a la empuñadura de la espada y enfiló el pasadizo.
—¡Te vas a cagar, imbécil!
Su pierna derecha, de la que cojeaba, crujió violentamente a la altura de la rodilla. Gerarda maldijo, pero luego se dio cuenta de que la cojera se había ido.
Al primer golpe que había escuchado se le sumó un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y así siguió la cosa hasta que ya no tuvo sentido seguir contándolos. Era algo aporreando una superficie de madera.
El pasillo desembocaba en una cocina grande y llena de porquería. Las sartenes y las ollas, llenas de comida seca, se amontonaban en el fregadero y un ejército de moscas revoloteaba por la habitación como una nube negra. Había comida difícil de identificar en el suelo y parecía que los animales y no animales se habían atrevido a adentrarse hasta allí para relajar sus esfínteres. Al fondo de la cocina, junto a la nevera completamente abierta y vacía, había un armario cerrado y una silla volcada sobre la puerta, con el respaldo encajado bajo el tirador.
Los golpes provenían de allí.
Gerarda tragó saliva, cogió la silla y la apartó. La puerta se abrió con un nuevo golpe y le atizó en la nariz. La brujera empezó a saltar, girando sobre sí misma, cagándose en sus muertos y sujetándose la nariz que había empezado a sangrar.
Estaba tan furiosa que desenvainó la espada y se preparó para lanzar un tajo, pero se contuvo al ver a un hombre sentado en el suelo del armario, atado de pies y manos y amordazado, con arañas y cucarachas paseándose por encima suyo como senderistas recorriendo una montaña.
Gerarda se lo quedó mirando, con la espada alzada y el hombre miraba aterrorizado, con los ojos muy abiertos, la cara cubierta de sangre de la mujer del pelo blanco y la hoja reluciente de aquella arma. Era una hoja de plata, bonita y con runas grabadas.
Mucha gente cree que las brujeras y los brujeros llevan dos espadas, una de acero, para luchar contra humanos y seres terrenales y otra de plata, para enfrentarse a los abismales como la hija de mil puteros que acababa de lanzarla a través de la pared del desván. Eso es un mito. Sí que es cierto que alguien, en algún momento, sugirió la idea, pero nunca llegó a llevarse a cabo porque otro alguien le respondió, con mucho atino, que si bien es cierto que solo se puede matar a los abismales con plata, los humanos y otras criaturas no mágicas no son tan exquisitos a la hora de estirar la pata. Si decapitas al vecino cabrón que no te quiere devolver el cortacésped, da igual el material del que esté hecha la espada, morirá en el acto y donde estaba su cabeza solo quedará una fuente de sangre la mar de graciosa. Es por eso que las brujeras y brujeros solo llevan una espada de plata y Gerarda ya estaba bajando la suya.
—¿Tú guién goño edes? —preguntó la brujera, pinzándose la nariz para cortar la hemorragia.
—¿Hum? —respondió el amordazado.
—Digo que quién coño eres.
—¡Ah! ¡Joy Gaguío Ggueij! ¡Agúgame, pog favog! ¡Jácame daguí! —respondió el hombre
—Espera, joder, no te entiendo una mierda.
Gerarda envainó la espada y se arrodilló frente al hombre. Le quitó la mordaza y se lo quedó mirando mientras este abría y cerraba mucho la boca. Era un tío de pelo largo, moreno. Era atractivo, incluso guapo, si eres del tipo de personas a las que les gustan lo tíos.
—Ahora. ¿Qué coño has dicho?
—So-so-soy Da-Da-D…
Gerarda le dio una colleja.
—Déjate de mierdas. No tengo todo el puto día y con la mordaza no tartamudeabas, joder.
—So-so… —el hombre se encogió cuando Gerarda alzó la mano para amenazarle con otra colleja. Respiró hondo y luego volvió a probar—: Soy Darío Greis. Ayúdame, por favor. Sácame de aquí.
Gerarda asintió.
—Sí que ha sonado a eso. Espera… ¿Darío Greis? ¿Tú dejaste el anuncio? —el tal Darío asintió enérgicamente—. ¿El de la maldición? —Darío asintió con tanto ímpetu que se dio un coscorrón contra el fondo del armario—. Ya veo… ¿y cómo has llegado al armario, Darío?
—Esa-Esa-Esa… Perdón. Esa cosa me metió. Cuando se enteró de que había salido de la casa. —Gerarda alzó al tal Darío, lo sacó del armario y lo desató. Algunas cucarachas cayeron al precipicio que creó el cuerpo vertical del hombre y las que se quedaron adheridas a él gritaron cosas como: «¡Noooooo! ¡Cariñooooo!» en idioma cucarachil. El hombre se frotó las muñecas, que tenían marcas rojas donde le había apretado la cuerda—. Tienes que ayudarme. ¿Eres una bruja?
—¿Una bruja? ¿Yo? No. ¿Yo una bruja? No, no. Yo soy una brujera.
—¿Qué diferencia hay?
—La misma que hay entre un caniche y un dragón. Somos distintas especies.
Gerarda se metió un churro de papel en cada fosa nasal y respiró hondo. El papel se empapó de sangre.
El tal Darío se la quedó mirando de arriba abajo.
—¿Qué coño miras?
—¡Oh, nada, lo siento! Es solo que… bueno… me preguntaba… ¿en esa analogía tú serías el caniche o el dragón?
Gerarda enrojeció. Odiaba cuando le hacían esa pregunta y se la hacían mucho, porque para empezar le preguntaban mucho qué diferencia había entre una brujera y una bruja y, por descontado, ella siempre respondía que la misma que entre un caniche y un dragón, porque le parecía una respuesta de puta madre.
—Un caniche enfadado puede hacer mucho daño —dijo por fin intentando darle toda la dignidad posible a la frase.
—Pero no tanto como un dragón de buenas —respondió el tal Darío por lo bajinis.
—¿Qué has dicho?
—¿Eh? No… Nada, nada.
Darío se apoyó en la gran encimera que había en el centro de la cocina. Estaba completamente llena de mierda, pero a él pareció no importarle.
—¿Quieres contarme qué coño pasa en esta casa, Diario?
—Darío… y sí, te lo cuento. Es un buen momento para hacer un flashback de esos.
»Todo empezó cuando llamaron a la puerta hace tiempo. Era de noche y yo estaba cuidando a mi sobrina Etiel. Estábamos dibujando. A ella le gustaba mucho dibujar, ¿sabes?
Gerarda le miró tratando de transmitirle con los ojos que ni lo sabía ni le importaba una mierda. Parece que lo consiguió, porque el tal Darío tragó saliva y siguió hablando.
—El caso es que fui a ver quién llamaba y vi por la mirilla a una mujer vieja, encorvada que parecía mirarme directamente. En serio, daba un miedo que te cagas. Llevaba encima como una especie de capa.
—¿Una capa? —preguntó Gerarda—. ¿Como la de un superhéroe americano?
—Oh, no, no, una de esas capas. Ya sabes. Como en las películas de fantasía. Con capucha y mierdas así.
»Abrí la puerta, porque a mí me enseñaron que hay que tratar bien a la gente mayor, ¿sabes? Ya, claro. Perdona. Abrí y le pregunté a la señora qué quería. Ella me miró a los ojos y te diría que incluso miró más allá de mis ojos, como si pudiera verme el alma, pero no lo diré porque es de esa clase de cosas que chirrían un poco cuando las dice un personaje, porque ¿cómo coño mira alguien que está mirando más allá de los ojos o como si pudiera ver el alma de uno? ¿Entiendes?
Gerarda resopló. Así que el tal Darío era uno de esos. Uno de esos que cuando te manda un audio dice: «Mira, te mando un audio porque tardo menos que escribiendo. Ayer estábamos tomando algo con estos en el bar del orco aquel que conocimos en Barcelona. Por cierto, qué majo es el jodío, ¿eh? Hace unas patatas bravas que te mueres. Pues eso, que estábamos allí. Que no vino el Lluan, ¿sabes? Se ve que lo ha dejado con la novia. Que no me extraña, tía, porque se llevaban a matar. Es que yo siempre le he dicho “Lluan, tienes que buscarte a una más simpática, más como tú”, ¿sabes? ¿Por dónde iba? Joder, es que me enrollo, tía. Ah, sí. Pues el caso es que…».
—La señora me sonrió —siguió el tal Darío—. Estaba completamente mellada. «¿En qué puedo ayudarla?», volví a preguntarle. Entonces me preguntó si tenía una copita de orujo, solo que dijo algo como: «Magustaria una copa dorujo». —Gerarda, al escuchar esto último, miró con odio hacia el techo—. Le dije que en casa no había alcohol. Soy abstemio, ¿sabes? No, claro, claro, ¿por qué ibas a saberlo? Perdón. Hace mucho que no hablo con nadie. El caso es que aquello pareció sentarle mal. Lo de que no hubiera alcohol en casa, digo. Parecía ofendidísima, parecía que le hubiera atizado en la cara con la polla. No es que yo sepa sobre eso, ¿eh? Pero imagino que nadie se lo tomaría bien. Bueno, la cosa es que entonces escuchó a mi sobrina riendo y entró en casa. Me empujó y todo, la vieja. «¡Eh!», le dije. «¡No puede entrar sin permiso!», le dije. Pero la vieja no me hizo ni puto caso. Se acercó a mi sobrina y se puso en cuclillas. Me pareció raro. Lo hizo con demasiada agilidad para ser una vieja encorvada. «¿Qué dibujas?», le preguntó a mi sobrina. «Al tito Darío», le respondió ella. La vieja sonrió con una sonrisa muy rara, demasiado grande, ¿sabes? Y me miró por encima del hombro. En ese momento me pareció que sus ojos brillaban y que sus pupilas no eran normales, pero pensé que eran imaginaciones mías.
»Me acerqué a ella y le dije que tenía que marcharse. Me sentía incómodo de cojones. Ella me ignoró y siguió mirando a mi sobrina. De pronto le acarició el pelo y ella se asustó, así que cogí a la vieja del sobaco y la levanté. No pesaba nada. Mira, no me considero una persona muy fuerte, ni siquiera entonces, pero la levanté como si fuera una muñeca de trapo. Entonces me miró y ahí sí que pude ver que sus ojos no eran normales. La hija de putero tenía las pupilas rectangulares, como las de una cabra. Entonces empezó a hablar en una lengua extraña. No sé qué cojones dijo, pero me costaba respirar y solo podía escuchar a mi sobrina gritar. Se le cayó la capa a la vieja.
—La que era como las de las películas de fantasía.
—Sí. Y estaba desnuda. Asqueroso, joder. Todavía tengo pesadillas con esas tetas moviéndose para un lado y para el otro. Su cabeza estaba llenita de pinchos y no tenía nariz. Entonces me caí al suelo y pude respirar.
—¿Y ya?
—No, entonces cogió el dibujo de mi sobrina y me lo enseñó. Un dibujo feo de cojones, pero mi sobrina era muy pequeña cuando lo hizo. Pues la vieja se agachó delante de mí y me dijo: «A partir dahora envejezará él, pero no tú». Yo le dije: «¿Eh?» y entonces la muy cabrona resopló, ¿sabes? Como si le hubiera molestado que no entendiera lo que coño había dicho. Me dijo: «He decío capartir dahora envejezará él y no tú». «¿Quieres decir envejecerá?», le dije yo y la vieja mierdosa asintió. «Verás morir a toa la gente y no tú». Entonces la miré y le dije que se decía «y tú no».
—¿Qué pasó entonces?
—Me dio un capón.
—¿Y luego?
—Me dio otro.
—Después de los capones.
—Me dijo que ya no podría salir nunca de casa y desapareció. Pero no lo dijo así, dijo «Apartir dahora no pues salir pafuera la casa».
—Sin más.
—Sí.
Gerarda miró a su alrededor.
—¿Cuánto llevas encerrado en esta casa, Diario?
—Darío… ¿Te refieres a antes de escaparme para poner el anuncio? Cinco años.
Gerarda iba a responder, pero entonces se quedó callada. Miró a Darío.
—¿Acabas de decir cinco años?
—Sí, ¿por qué?
La brujera se encogió de hombros.
—No sé, pensaba que me ibas a decir doscientos años o algo así. Algo mucho más… no sé… ¿fantástico? Hay una gente leyendo este relato y espera cierta… cómo decirlo… fantasticidad.
—Ya… No, si tiene sentido, ¿eh? Pues… es que fueron cinco años…
—¡Pfff! Qué bajón.
—¿Y ahora qué hacemos?
—No sé, yo corregiría eso, ¿vale? Es que cinco años… A ver, que es tiempo para estar encerrado en casa, ojo, pero es como si un vampiro te dice que tiene treinta años recién cumplidos. Le quita misticismo al asunto.
El tal Darío asintió con los carrillos hinchados y los ojos muy abiertos.
—Nada, hacemos como si no hubieras dicho nada —dijo Gerarda—. Yo te vuelvo a preguntar y listos. ¿Sí?
—Bueno…
—Es lo mejor, créeme. Va… ¿Cuánto llevas encerrado en esta casa, Diario?
—Darío…
—¡Eso, coño! Perdona, perdona. Repetimos. Puedo hacerlo. ¿Cuánto llevas encerrado en esta casa, Darío?
El tal Darío se llevó el reverso de la muñeca a la frente y echó la cabeza hacia atrás en una pose demasiado dramática y gritó al techo:
—¡¿De verdad me estás preguntando cuánto llevo encerrado en esta casa?! ¡Oh, cielo santo! ¡Maldita sea mi estampa!
—No hace falta sobreactuar.
—Oh, perdón. Me he dejado llevar. Esto… llevo seiscientos años. ¡¿Cómo te quedas?! ¡Qué fantástico todo! ¡Uuuuuuuuh!
Gerarda le miró con cierto odio.
—Pensaba que habíamos quedado en doscientos años —le recriminó.
—Bueno, si doscientos te parece fantástico, imagínate seiscientos.
Gerarda suspiró. Pensaba decirle cuatro cosas, pero unas sartenes se cayeron al suelo y los dos dieron un brinco y se abrazaron. Luego, cuando se dieron cuenta de que estaban abrazados, se soltaron de golpe, sonrojados.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Darío.
—Sartenes —respondió Gerarda.
Estaba muy erguida y tenía la mano en la empuñadura de la espada.
—Está aquí.
—¿Las sartenes?
—La criatura.
—¿Estás segura de que está aquí? Me sorprende, porque todavía no me ha dado ningún capó… ¡Auch! ¡Sí, sí que está aquí!
Gerarda dibujó el sello Revil con su mano izquierda, el aire se onduló, brilló y de repente apareció la criatura. Estaba subida en la encimera, en cuclillas, con los pechos colgando y aquella mirada horrible. Era una criatura fea de cojones y parecía tan vieja como los desatascadores de goma.
—¡Es la vieja! —exclamó Darío.
—¡Me había fijado, gracias! —gritó la brujera desenvainando la espada.
—No t’as morío —dijo la criatura, mirando a Gerarda con la cabeza inclinada.
—¡Se dice «No te has muerto»! —Gerarda gritó aquello lanzando un tajo horizontal que la criatura esquivó de un salto y que estuvo a punto de rebanarle el cuello a Darío.
—¡Eh! ¡Casi me rebanas el cuello!
—¡Perdón! Será mejor que te escondas.
La brujera miró hacia arriba. La criatura seguía en cuclillas, pero ahora en el techo, colgando bocabajo.
—Ties unaspada de plata —observó la vieja—. ¿Eres una bruja?
—¡No es una bruja, es un caniche! —Se le escuchó decir a Darío mientras abandonaba la cocina.
—No soy un… ¡mira, a la mierda, baja aquí que tengo que descuartizarte, bicho de las narices!
—Po’ vale.
La criatura se dejó caer del techo y giró en el aire para caer de pie sobre la encimera. Como un gato jodidamente viejo y desagradable. Le propinó una patada a Gerarda en la barbilla y la lanzó por los aires. La brujera aterrizó en el lavadero, derribando la columna de sartenes y ollas y llenándose de restos de comida de un tiempo indeterminado entre cinco años o seiscientos.
Se le estaba haciendo largo el día.
En el exterior, Pescailla bufó al escuchar el escándalo de platos, sartenes y ollas. Debía estar armándose una buena ahí dentro y, como tenía experiencia y conocía bien a Gerarda, imaginaba que iba a salir de allí llena de mierda y él iba a tener que cargar con ella y aguantar la peste. Sacudió la cabeza cuando escuchó lo que sin duda era un mueble partiéndose por la mitad al caer una persona encima.
Gerarda estaba hundida en un mueble que antaño se utilizaba para guardar los platos y que por suerte para su culo estaba vacío. No se le estaba dando bien ese combate y encima se le había escurrido de las manos la espada que estaba tirada en el suelo pegajoso de aquella cocina de los cojones.
La criatura saltó sobre ella y cayó con la rodilla por delante, como un puto meteorito fofo y arrugado. Gerarda se apartó y la rodilla de aquella cosa se estrelló contra el hueco que había dejado la brujera.
La vieja se levantó, se sujetó la pierna y empezó a saltar a la pata coja quejándose de dolor y con lagrimones en sus ojos de cabra.
Gerarda miró a su alrededor y, a falta de su preciada espada, cogió una sartén por el mango.
—¡Eh, tú! —exclamó.
La criatura dejó de dar saltitos, se la quedó mirando y sus ojos se abrieron de par en par al ver el reverso de la sartén volando hacia sus morros.
¡Planc!
La vieja dio una vuelta, aturdida.
Gerarda miró la sartén con gesto aprobador, le dio una vuelta haciendo girar el mango en su mano y volvió a atacar, esta vez con el borde. La sartén se abolló al golpear con fuerza la cabeza de la vieja, cuyo cuello se hundió como el de una tortuga para luego volver a la normalidad.
Las pupilas horizontales daban vueltas y a la criatura le estaba costando mucho trabajo enfocar.
Sacudió la cabeza y miró furiosa a la brujera. Esta intentó golpearla otra vez con la sartén, pero la vieja detuvo su mano sujetándola por la muñeca, le cogió también del cuello y la empujó, haciendo que se inclinase hacia atrás, apoyando la espalda en aquella encimera mugrienta. La vieja le apretó la muñeca y la brujera soltó la sartén tras un crujido de huesos.
Gerarda palpó la superficie. Primero tocó algo húmedo, luego algo viscoso, luego algo esponjoso, luego algo duro del tamaño de una castaña, pero que dudaba seriamente que fuera una castaña.
La vieja abrió la boca muchísimo y, en sus encías desnudas, empezaron a brotar colmillos, decenas de ellos, en dos hileras. Ah, no, ahí llegaba una tercera hilera. Fíjate tú qué bien. Acercó mucho la boca al rostro de Gerarda, que se vio obligada a apartar la cabeza mientras seguía palpando. Notaba el aliento frío de aquella cosa en la mejilla y la oreja.
Tocó algo que salió corriendo y deseó no averiguar nunca qué cojones era. Por fin, sus dedos dieron con algo fino, frío: un objeto metálico. Lo cogió y apuñaló con él a la vieja en el ojo.
Gerarda no se paró cuando vio que aquello con lo que había apuñalado a la criatura era una cuchara sopera. Aprovechó que aquella cabrona se había apartado de ella para apoyar la espalda en la encimera, alzar ambas piernas con las rodillas a la altura del pecho y atizarle una potente coz en el esternón.
La criatura se estampó contra la pared contraria. Gerarda corrió hacia ella y empezó a atizarle puñetazos: en la mejilla, en la otra mejilla, en el costado. Los golpes impactaban contra su cuerpo como lo harían contra una almohada rellena de plumas. Aquella cosa era fofísima y parecía estar vacía.
La vieja intentó arrearle un revés, pero Gerarda no era el tipo de brujera que cae dos veces en la misma trampa. Esquivó la mano sin problemas. Eso sí, no se esperaba que tal como la mano de la criatura fue, regresó y recibió un buen guantazo que la hizo trastabillar y estuvo a punto de caer al suelo, pero pudo sujetarse a la encimera. Diosas, cómo le estaba ayudando esa cosa. Si algún día tenía una sitio al que llamar hogar, pensaba ponerle una encimera en medio de la cocina.
La vieja aprovechó que Gerarda estaba pensando en futuras reformas en su hipotética casa para coger el mango de la cuchara que tenía clavada en el ojo y tirar de él. Sonó un «¡plop!» y la cuchara salió, solo que acompañada de su ojo. Tiró con fuerza y se lo arrancó, dejándolo clavado en la cuchara y con el nervio óptico colgando como la mierda cuelga de un caracol al sacarlo de su caparazón con un mondadientes.
—¡Qué puto asco! —dijo la voz de Darío en el umbral de la puerta.
La brujera se lo quedó mirando, horrorizada.
—¡¿Qué coño haces aquí, Diario?!
—¡Darío!
—¡Me la suda! ¡Largo, es peligro… ooooh, mierda, cuidado!
La vieja había saltado por encima de Gerarda y de la encimera y corrió hacia el hombre, que decidió que era un buen momento para salir por patas.
—¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
—¡Corre, Dia… Darío!
—¡Ven paquí que te vi a morir! —dijo la vieja, siguiendo a Darío por el pasillo.
—¡Se dice: «¡Ven aquí que te voy a matar, y no, gracias, estoy bien así!
Llegaron al vestíbulo y Darío fue hacia la puerta, pero se cerró de golpe.
—¡Oh, mierda!
Dio media vuelta y echó a correr escaleras arriba.
—¡No pues huyer de mí!
—¡Por todas las diosas, ¿es que a los monstruos terroríficos no os enseñan a hablar?!
Subió los escalones de dos en dos.
Gerarda cogió la espada del suelo de la cocina. Estaba pegajosa, pero ahora mismo tenía otras cosas más importantes en las que pensar, como atravesarle el corazón a la vieja de mierda.
Salió de la cocina, recorrió el pasillo y escuchó a aquellos dos yendo hacia el piso superior. Corrió tras ellos y los alcanzó cuando el idiota de Darío se metió en el pasillo que daba a la buhardilla. Le vio subir las escaleras de la trampilla y supo que si no le ayudaba, aquel idiota estab jodido. Allí solo tenía dos opciones: morir a manos de la vieja o lanzarse por el agujero que ella misma había hecho en la pared y dado que el idiota de Darío no era una mutacion genetetística como ella, había muchísimas posibilidades de que muriera aplastado contra el suelo de su jardín, convertido en una smash burger a pocos centímetros de Pescailla.
Gerarda subió los escalones de tres en tres y llegó al pasillo que daba a la buhardilla justo antes de que la vieja empezara a subir por la escalera desplegable.
—¡Eh, tú!
La vieja se giró y al ver la espada de plata que la brujera llevaba encima, echó a correr hacia la buhardilla.
—¡Mierda!
Gerarda corrió y en menos de lo que se tarda en decir: «¡Te voy a arrancar el otro ojo bichejo de los cojones!» estaba subiendo ella también al desván.
Allí estaban todos. Darío asomado al agujero de la pared que, dicho sea de paso, tenía la forma de Gerarda, con los brazos y las piernas muy abiertos. La vieja acechándole y dejando el suelo perdido de sangre negruzca que le salía de la cuenca vacía. Gerarda al borde de la trampilla que comunicaba con el piso inferior. Y por último el objeto que había estado cubierto por la sábana al inicio del relato y del que seguramente ya ni te acordabas.
La brujera se quedó mirando aquello. Era un caballete de los que usan los pintores y, apoyado en él, había un marco recargado, con molduras con motivos vegetales. En algún momento entre aquellos cinco o seiscientos años, debía haber brillado de lo lindo, ahora estaba viejo y apagado. Pero lo que llamó la atención de Gerarda del Río no fue el marco, si no lo que había dentro. Un dibujo. Un dibujo feo. Un dibujo feo de cojones. Un dibujo feo de cojones que mostraba a una persona. ¿Era una persona? Le parecía haber luchado contra criaturas así de feas. Era rubio y tenía una sonrisa inquietante.
Gerarda miró al tal Darío y luego al dibujo, de nuevo al tal Darío y de nuevo al dibujo.
—¿Se supone que ese eres tú? —preguntó.
Darío se la quedó mirando, sin dejar de controlar a la vieja, que seguía acechándole.
—¿Eh?
—El del dibujo. ¿Se supone que eres tú?
—Sí, claro que soy yo.
—Joder, es que no te pareces una mierda.
—Esto… ¿podemos hablar del talento de mi sobrina en otro momento, por ejemplo cuando mates a esa cosa?
—¡Oh, claro! Perdona, fallo mío. Es que para empezar no eres rubio.
—¡Joder! Ese día no tenía a mano el color negro y me hizo rubio. ¡¿Puedes ayudarme, por favor?!
Gerarda seguía mirando el dibujo. Era difícil hacer algo tan feo siquiera a propósito.
—¡Oye!
—Mierda, perdona. ¡Eh, tú! —gritó la brujera.
La vieja se giró hacia Gerarda que le lanzó un tajo directo al cuello. No acertó ni por asomo, porque la criatura se agachó. Gerarda dio una vuelta sobre sí misma por la inercia del ataque y la espada se clavó en el marco del cuadro. Ambas cosas, espada y cuadro, cayeron al suelo, fuera del alcance de la brujera.
—¡Puta mierda!
—¡¿Estás de coña?! —gritó histérico Darío—. ¿Eres nueva en esto o qué?
—¡Oye, oye! ¡Menos lobos, que todos cometemos errores!
Darío vio que la criatura ya estaba a poco más de dos metros de él, desnuda, con los pechos meciéndose a derecha y a izquierda, con la cara repleta de líquido negruzco que rezumaba de un ojo vacío y la boca repleta de dientes afilados como dagas.
Asomó la cabeza por el agujero con forma de persona y miró su jardín. ¿Eso era un caballo? ¿Quién coño viajaba a caballo en aquellos tiempos?
La vieja gruñó a poco menos de un metro de él y Darío tomó una decisión: podía vivir con una pierna rota, con un brazo roto y hasta con el puto hueso del culo hecho puré, pero si esa bestia le pillaba, le arrancaría la cabeza y no sabía de nadie que hubiera sobrevivido a algo así.
Resopló varias veces para armarse de valor y saltó por el boquete. Cuando pensaba que era libre y se entregó a la caprichosa gravedad, la vieja sacó un brazo de pellejos colgantes por el agujero y le dio un tirón en la camisa. No alcanzó a sujetarle, pero sí desequilibró su caída. Darío empezó a girar y a caer de boca. Trató de enderezarse, incluso sacudió las manos como un pajarillo en un intento ridículo de girar, pero el suelo se acercó a una velocidad absurda y todo acabó en un escalofriante «¡Crec!» mezclado con un sencillo «¡Pam!».
Gerarda cogió la empuñadura de la espada y tiró de ella. Estaba bien atascada en el marco y tuvo que pisarlo con la bota para poder extraer la espada.
—¡Ja! —dijo triunfal alzando el arma liberada.
Miró la buhardilla y se sintió confusa. Allí solo estaban la vieja en pelotas, asomada al agujero de la pared, y ella. Se acercó a la criatura, miró por encima de su hombro y vio a Darío allí abajo, en el jardín, con el cuello doblado en un ángulo antinatural en el suelo y el resto del cuerpo arqueado hacia atrás, como si hubiera intentado hacer el pino puente, pero nadie le hubiera dicho que tenía que hacerlo con las manos y no con la cabeza.
—¿Qué coño ha pasado? —preguntó.
—Saspachurrao. Se ha huyido y saspachurrao.
—Se dice… Mira, da igual. —Siguió mirando el cadáver de Darío—. Menudo gilipollas. Y a ti ya te vale…
La vieja se la quedó mirando, se llevó la mano al pecho, ofendida.
—¿Yo que hacío?
Gerarda se mordió el labio, cogió a la vieja por la oreja, se la retorció y la hizo andar hasta el cuadro tirado en el suelo.
—¡Auch! ¡Mi bureja!
—¿Que qué has hacío? Mira el dibujo.
—El munchacho…
—¡No me toques el coño que te ensarto como a un pinchito! A él le has engañado estos cinco años…
—¿No eran seisientos?
—¡Corta el rollo! A mí no puedes engañarme, ¡me dedico a esto, joder! Ese dibujo podría ser cualquiera. Le lanzaste una maldición, pero seguro que la maldición miró el dibujo, luego a Diario…
—Darío.
—… se encogió de hombros y se fue por donde vino, porque ¡NO! ¡SE! ¡PARECE! ¡EN! ¡NADA!
La vieja consiguió zafarse de Gerarda con un manotazo en su muñeca y empezó a correr, pero la brujera estaba preparada y, sobre todo, hasta el coño, y le lanzó una estocada certera entre los omoplatos. La vieja se retorció, echó la cabeza hacia atrás y se quedó como un bailarín de jazz tras su último paso: con los brazos doblados en ele, el pecho proyectado hacia delante y las manos muy abiertas.
Gerarda extrajo la espada y le dio un revés directo al cuello. La cabeza cayó al suelo, rodó, rebozándose en la masa que había formado el polvo mezclado con la sangre negruzca, y se detuvo junto al retrato de alguien indefinido.
Gerarda se asomó por el agujero de la pared y le echó otro vistazo al cuerpo de aquel imbécil, también miró a Pescailla, que estaba tan pancho, como si no hubiera un hombre que acababa de morir de contorsionismo terminal a escasos metros. La brujera suspiró al ver el estropicio.
—Otro trabajo que no cobro… —dijo—. Yo es que me cago en mis muertos… ■